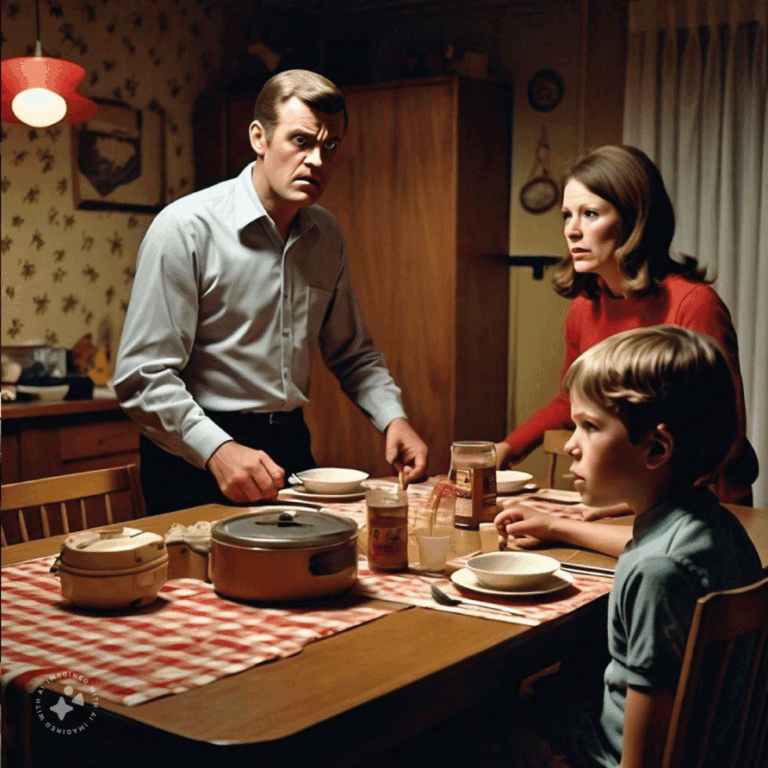El pasado 15 de julio se cumplieron 28 años desde que el Frente Patriótico Ruandés (FPR) tomó Kigali, la capital de Ruanda, y forzó a los hutus radicales a huir hacia el Zaire (actual República Democrática del Congo). Si bien este hecho significó una nueva tragedia, a raíz de los refugiados hutus que generó, dio al menos por concluidos los asesinatos masivos que venían sucediendo en el país desde el 7 de abril de 1994. No obstante, ningún proceso traumático se soluciona de la noche a la mañana, debido a la tramitación y a la reconstrucción del lazo social que requiere.
La oleada de masacres de hutus moderados y de tutsis entre abril y julio de 1994 en Ruanda ha sido catalogada desde los medios de comunicación masiva occidentales y contemporáneos como parte de las “guerras tribales ancestrales” de África, resurgidas en contextos de colapso del Estado en cuestión. Sin embargo, investigadores tales como Catharine Newbury1 han caracterizado a los sucesos como un “genocidio”, poco después de ocurridos los hechos. Además, subrayaron su orquestación desde el mismo Estado ruandés, que procuraba con ello demostrar y ampliar su poder en un momento de crisis económica y política aguda, que venía atravesando desde la década de 1980.
“Hutus”, “tutsis”, “twas”: ¿qué son estas categorías?
Cabe preguntarnos cuáles fueron las bases históricas de tal genocidio. Desde los tiempos precoloniales, el territorio de la actual Ruanda ha sido habitado por diversos grupos. Entre ellos figuran los twas, pueblo pigmeo originario de cazadores-recolectores, así como pueblos bantúes emigrados posteriormente y que prácticamente desplazaron a los anteriores, tales como los hutus agricultores en el siglo XI y los tutsis pastores en el XIV. No obstante, contrariamente a las formulaciones de la etnología clásica y a los registros de viajeros, misioneros y colonizadores europeos, estas clasificaciones no son inmutables y esenciales, sino que fueron cambiando a lo largo de los siglos de acuerdo con la dinámica del poder estatal, tal como advierten Claudine Vidal2 y Newbury3. Fue la colonización alemana de fines del siglo XIX y principios del XX, y más aún la belga que le sucedió tras la pérdida de colonias de Alemania luego de su derrota en la Primera Guerra Mundial, las que construyeron identidades étnicas cristalizadas que perdurarían en adelante en las poblaciones de este territorio. Durante el mandato belga de Ruanda-Urundi, se requirió así que cada habitante presentará un documento de identidad que adscribiera a una de las tres poblaciones mencionadas. Se desarrolló además durante la década de 1930 una institución, conocida como ubuhake, por la cual los hutus entregaban cultivos a los tutsis a cambio de protección y ganado, lo cual terminó afianzando los privilegios de una población minoritaria identificada como tutsi y la servidumbre de los mayoritarios hutus. De forma creciente, los grupos más poderosos política y económicamente fueron representados por tutsis, pese a que no todos los tutsis integraban estas filas4.
De este modo fue desplegándose un conflicto étnico entre estos grupos, atravesado asimismo por configuraciones de clase. Al calor de las declaraciones de independencias de las colonias africanas, inauguradas por Ghana en 1957, se dio en Ruanda-Urundi una revolución en 1959 que derrocó a la monarquía tutsi y llevó a un grupo hutu proveniente de la región central del territorio al poder, apoyado por la administración colonial que temía una lucha de independencia por parte de los tutsis. En este marco, muchos tutsis fueron asesinados y otros tantos se exiliaron a países vecinos o incluso europeos. Cuando en 1961 fueron finalmente declaradas las independencias concertadas pero separadas de Ruanda y Burundi, las medidas contra los tutsis continuaron, como muestran las masacres de 19635.
Crisis y guerra civil en las vísperas del Genocidio
Además de este trasfondo de más largo alcance, es importante considerar el contexto inmediatamente anterior al genocidio de 1994, a fin de comprender más directamente las condiciones que le dieron posibilidad. En 1973 quedó inaugurado un nuevo período de la república ruandesa, tras el golpe de Estado efectuado por un partido político más radicalizado de hutus del noroeste, denominado Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y el Desarrollo (MRND), con la figura de Juvénal Habyarimana al frente. Luego de un período de relativa estabilidad, para la década de 1980 se acrecentaron los problemas económicos y políticos de este nuevo Estado, desatándose numerosas luchas entre facciones hutus moderadas y radicalizadas, así como la eliminación de opositores al gobierno. Este último fue favoreciendo gradualmente a los sectores más moderados, tomando diversas medidas de liberalización política6.
Con la invasión del Frente Patriótico Ruandés (FPR) en 1990, compuesto mayormente por grupos de antiguos exiliados tutsi, comenzó el reclamo por su reinserción en la sociedad. Se desató, entonces, una guerra civil que obligó al gobierno a profundizar la apertura política y a sancionar en 1991 una Constitución que legalizará el multipartidismo.
Habyarimana aceptó así en el poder a miembros de la oposición moderada y firmó los Acuerdos de Paz de Arusha en 1993, que contaron con el arribo de fuerzas de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR) para garantizar su cumplimiento. A esto se sumaron los incidentes en la vecina Burundi, en la cual un ejército controlado por tutsis asesinó al primer presidente hutu del país, Melchior Ndadaye, causando la masacre de 100.000 hutus y el exilio de muchos de ellos hacia Ruanda7.
Se desata la violencia: el desarrollo del Genocidio y sus saldos
Todas estas medidas generaron grandes temores en vastos sectores de la población ruandesa, que no veían positivamente la llegada masiva de exiliados en un país con limitaciones en cantidad de tierras en proporción a su alta demografía. Sobre esta base, las facciones hutus radicalizadas del MRND pudieron manipular fácilmente las adscripciones étnicas de la sociedad, con el fin de lograr sus objetivos de conservar el poder de un Estado concebido en términos patrimoniales. El hecho inmediato que utilizaron para dar comienzo a su plan de exterminio fue el derribamiento del avión en el que viajaba Habyarimana, junto con el presidente burundés Cyprien Ntaryamira, el 6 de abril de 1994. Si bien se desconocen los culpables, lo cierto es que esa misma noche comenzaron las masacres. Fueron coordinadas desde el mismo Estado provisional organizado por el coronel Théoneste Bagosora, quien colocó en el poder a los hutus más radicalizados dando fin al viraje moderado que había adoptado el gobierno de Habyarimana8.
El genocidio contó con entre 500.000 y un millón de víctimas, tanto de poblaciones reconocidas como tutsis, así como de hutus considerados moderados. Las fuerzas que lo ejecutaron fueron militares, contando con elementos del ejército regular, de la Guardia Presidencial y de gendarmes, y fundamentalmente se llevó a cabo con la participación de las milicias (la interahamwe asociada con el MRND y la impuzamugambi del sector más extremista de dicho partido, la Coalición por la Defensa de la República/CRD). Pero también fue posible gracias al apoyo directo e indirecto de amplios sectores civiles, cuyas ansiedades anteriormente señaladas fueron alimentadas por la propaganda supremacista hutu difundida principalmente a través de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), que presentaba constantemente discursos de odio contra los tutsis sustentados en la supuesta dominación histórica de éstos sobre los hutus, entendidos ambos grupos como etnias esencialmente diferenciadas y eternamente enfrentadas. Al clasificarlo como una mera guerra tribal en la que no era aceptable intervenir (especialmente tras la reciente intervención ampliamente deslegitimada en Somalia), el mundo occidental y la Organización de las Naciones Unidas se mantuvieron prácticamente ajenos, lo cual contribuyó a la amplia escala que adquirió el genocidio. Recién con el ascenso del FPR al poder en julio de 1994 se dio por concluido el episodio más cruento de esta historia9.